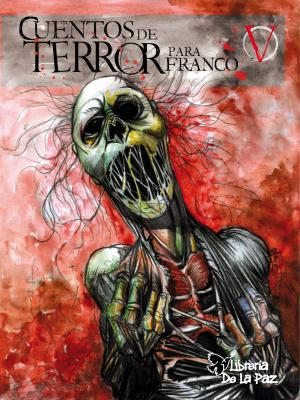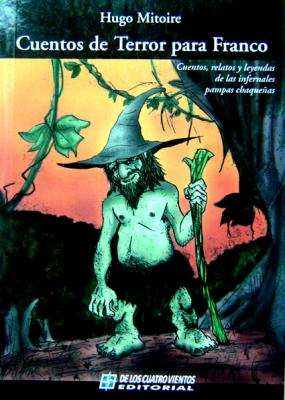En el campo todos saben, que no se debe dejar abandonado a un espantapájaros en la chacra o la huerta. Dicen que si se lo abandona, ese muñeco de trapo y madera es capaz de cobrar vida, y lo que es peor, convertirse en algo macabro y peligroso.
Es por eso que cuando una huerta o cualquier chacrita es abandonada por sus dueños, porque se mudan de lugar, o porque la tierra ya no sirve para los cultivos, o simplemente porque no tienen ni un poquito de ganas de plantar nada, lo primero que hacen es llevarse al espantapájaros y quemarlo enterito.
Pero la familia Centurión no conocía esta leyenda, nunca nadie les contó nada, y como no está escrito en ninguna parte, jamás se enteraron, hasta que ocurrió lo que ocurrió.
Ellos habían venido del sur del país, y se instalaron en el Chaco, en un lugar bastante tenebroso llamado Rincón del Zorro, un paraje cerca de Cancha Larga. El hombre era agricultor y tenía su esposa y tres hijos, de doce, ocho y cuatro años. Parece que estaban cansados de tanto frío allá en el sur, y decidieron venir para estos lados y cambiar de clima. Jamás podrían haber imaginado lo que les esperaba.
Compraron un chacrita de diez hectáreas y el hombre que era muy trabajador, sembró casi toda la tierra de algodón y girasol. Cerca de su casa preparó un lugar para tener una pequeña huerta, le puso tejido y empezó a remover la tierra. Allí plantó de todo, tomates, pimientos, lechugas, repollos, acelgas, zanahorias, porotos, arvejas y muchas cosas más, todas para consumo de la casa. Compró tres o cuatro chanchitos para cría, y unos cuantos chivos, para de vez en cuando hacer un asadito. También se aprovisionó de cinco vacas, con eso ya tenía asegurada la leche todos los días. Además la señora hacía quesos y dulce de leche casero.
Apenas las plantitas de la huerta empezaron a crecer, una infinidad de pajaritos comenzaron a invadir para comerse las hojitas o las frutitas, y cuando el hombre se dio cuenta, ya le habían comido casi toda su huerta. Una mañana parece que le dio un ataque de rabia. Salió con la escopeta 16 de dos caños, y empezó a meterles bala a todos los pájaros que estaban en la huerta. Mató a unos cuantos pero el resto se tomó el buque. Apenas el hombre se iba con su escopeta, volvían todos los pajaritos. Uno de esos días en los que estaba a los tiros, pasó por el callejón del costado de la chacra, Don Acuña, un agricultor de la zona, que sin bajarse del caballo se sacó el sombrero y lo saludó,
- Buenos días mi amigo, disculpe que me meta, no?, pero...así, a los tiros no va a ir a ninguna parte. Yo que Ud. pondría un espantapájaros y santo remedio.
- Estos pájaros ya me tienen harto...a Ud. le parece que andará eso del espantapájaros?.
- Hágame caso, fabrique un buen espantapájaros, bien grande, con muchos colores, los brazos abiertos y un sombrero de ala ancha. Ah, píntele la cara y los ojos, y una boca lo más grande posible, como que se está riendo, eso asusta mucho a los pájaros.
- Bueno, le agradezco mucho, le voy a hacer caso. Después le cuento.
Don Acuña siguió camino. El hombre ese mismo día se puso a construir el espantapájaros. Sus hijos estaban entusiasmados y lo ayudaron, jamás habían visto un muñeco tan grande...y tan terrorífico.
- Papi, me da miedo ese muñeco. –Dijo el del medio
- No seas miedoso, no ves que es de madera y trapos. –Dijo el mayor.
El más chico andaba dando vueltas toqueteando todo, y sin preguntar nada.
El hombre primero hizo una cruz, que vendría a ser como el esqueleto del muñeco, y después lo empezó a vestir, asegurando todo el cuerpo con otras maderitas, alambre y clavos.
Cuando estuvo listo, la verdad es que asustaba. Medía como dos metros de alto, y habían rellenado el pantalón y la camisa con espartillo seco, la cabeza la fabricó con una bolsa blanca que la rellenó con trapo, y le pintó de rojo la boca, la nariz y los ojos. Lo que más impresionaba era la boca, grandota, riendo y con unos dientes terribles. Le puso un sombrero de paja de ala ancha y las manos las hizo con unos guantes de color negro. El pantalón era de color azul y la camisa blanca con rayas rojas, mamita querida!!!, que miedo daba eso!!!.
Con la ayuda del hijo mayor lo llevaron y lo clavaron en el centro de la huerta. Cuando estuvo listo daba una impresión terrible, parecía que estaba vivo y vigilando toda la huerta, ni borracho se iba a acercar algún pajarraco!!!
La verdad es que desde que pusieron el espantapájaros, a la huerta no se acercaban ni los gatos ni los perros, ni nadie, y hasta la mujer del hombre tenía miedo de ir a buscar verduras. Las plantitas crecían tranquilas, y el hombre y toda su familia estaban muy contentos, Don Acuña tenía razón, no había nada mejor que ese muñeco para cuidar la huerta.
Y así crecieron las plantas cuidadas por el espantapájaros, ni una hojita o frutita fue picoteada por algún pajarillo. De vez en cuando le cambiaban el pantalón, la camisa o el sombrero, y así entre pitos y flautas habrán pasado unos tres años, hasta que al chico del medio le ocurrió ese accidente.
Fue una siesta en que el padre manejaba el tractorcito, y pasaba la rastra de discos en una zona donde iban a plantar algodón. Su hijo Silvio, el del medio, cabezudo como siempre corría detrás de la rastra metiéndole hondazos a los pajaritos, o agarrando alguna lombriz o cualquier otro bichito que se levantaba de la tierra removida. Hasta que en un momento, cuando se acercó mucho a la rastra, el padre no se dio cuenta y frenó de golpe, y el chico se estampó contra los hierros y ni los gritos desesperado de auxilio pudieron advertir al padre, que sin mirar para atrás volvió a arrancar y ahí si que vino lo peor. Una pierna quedó atrapada entre los discos de la rastra, y cuando se reanudó la marcha, ahí recién el padre se dio cuenta, paró y enloquecido se tiró del tractor para socorrer a su hijito. La cosa es que lo llevaron a Resistencia, y estuvo mucho tiempo internado, como dos o tres meses, lo operaron más de diez veces, y por suerte se recuperó.
Durante todo ese tiempo la casa quedó abandonada, porque la familia entera se había trasladado a la ciudad, y por supuesto, la huerta se arruinó, porque crecieron los pastizales, rastrojos, aparecieron gusanos, langostas, y no quedó una sola plantita o fruta, hasta el espantapájaros empezó a taparse con semejante yuyal.
Cuando la familia volvió, lo primero que hizo el hombre fue dedicarse a la chacra, que era lo más importante, y por supuesto la huerta siguió en el mismo estado de abandono.
Un día el más chico, Juan, que ya tenía como siete años, dijo,
- Mamá, el muñeco se mueve y levanta la mano, parece que me saluda...
- No hijo, no se puede mover, a lo mejor el viento lo hamaca un poco.
Y el nene, medio confundido porque no le creían, y porque veía que realmente el muñeco levantaba una mano, siguió mirando al espantapájaros. Después de almorzar todos se fueron a dormir la siesta, Silvio y Juan compartían la misma pieza. A la hora, se escucharon gritos y llantos desconsolados,
- Mamaaaaa!!, papaaaaaaaaaa!!!!!, el muñeco me quiere matar!!!!
Y los padres salieron corriendo, entraron a la pieza y vieron a Silvio sentado en su camita con cara de dormido, y a Juan, escondido debajo de la suya, llorando y pataleando.
Lo sacaron y mientras trataban de consolarlo con abrazos y caricias, le preguntaron que había pasado. El nene contó que el espantapájaros se había asomado a la ventana y tenía en su mano un machete, además dijo, que se reía y tenía la boca y los dientes muy grandes. Los padres trataron de tranquilizarlo,
- No tengas miedo hijito, ese muñeco no puede caminar ni moverse de donde está, a lo mejor solo soñaste...
- No papá, el muñeco vino a la ventana...
Entonces la madre pidió a su esposo,
- Porque no sacas de una vez por todas ese muñeco de la huerta, si total ahora no sirve para nada.
- Lo que pasa es que la otra semana ya voy a limpiar la huerta y sembraré de nuevo, así que mejor lo dejo, entonces no tengo que andar haciendo otro, que bastante trabajo me dio hacerlo.
Y lo dejó nomás, pero el nene casi todos los días hablaba del muñeco, que lo vio aquí, que lo vio allá, que se movía, que lo vio corriendo o subido a un árbol, y cosas así. Los padres ya no le hacían caso.
Hasta que una tardecita, el nene andaba con su honda por el patio y en un momento se quedo quieto, como paralizado, mirando al muñeco que estaría a unos cincuenta metros, y como si fuera una atracción misteriosa, como si lo hubiese hipnotizado, empezó a caminar en dirección al espantapájaros.
Fue la última vez que la madre vio a su hijo y en ese momento no le llamó la atención, porque andaba como todos los días de acá para allá con su honda, recorría el patio, los alrededores, la huerta, a veces se iba hasta un mogote cercano, y jamás imaginó esa pobre madre, que ese paseo era diferente y que además sería el último.
Después de un rato, el hijo más grande preguntó por Juan, y la madre le indicó para donde se había dado,
- Andá a buscarlo y decíle que venga ya para la casa porque está oscureciendo.
A los pocos minutos el mayor volvió,
- Mamá, no lo encuentro por ningún lado...
- Andá corriendo a la chacra, buscá a tu papá y contale, yo voy a ver si no anda por el mogote.
Después de dos horas de búsqueda, toda la familia lloraba angustiada.
Llamaron a unas familias de las chacras vecinas, y con linternas y radiosol, recorrieron una y otra vez todos los lugares…pero nada.
Al otro día con la ayuda de mucha gente y la policía siguieron buscando, y no encontraron ningún rastro.
A media mañana llegó Don Acuña, muy preocupado se acercó al padre del chico, y le preguntó,
- Dígame Don, y disculpe la pregunta...pero, desde cuando está ese espantapájaros abandonado?
- Desde hace unos tres meses, desde que nos fuimos a Resistencia... por qué?
- Porque nunca hay que dejar un espantapájaros abandonado, es un asunto muy peligroso.
- Y…por qué es peligroso…?
- Asegún dicen, estos bichos son capaces de tener vida, y algunos cuentan cosas muy embromadas. Yo no lo quiero asustar pero, nunca le facilite a la desgracia.
Y ahí el hombre se largó a llorar y le contó a Don Acuña las cosas que veía y contaba su hijo menor.
- Con toda seguridad que eso era así, ese chico no mentía –Respondió Don Acuña y luego preguntó- ya revisaron cerca del muñeco?
- No, no revisamos, pero pasamos por al lado y no había nada, solo estaba el muñeco clavado en la tierra.
- A mi me van a disculpar, pero yo soy muy desconfiado con estos bichos, vamos a ver de nuevo –Pidió Don Acuña.
Toda la familia y un montón de vecinos siguieron a Don Acuña. Cuando llegaron al pie del espantapájaros, empezaron a revolver los pastizales y los yuyos, hasta que el grito de la madre los paralizó a todos.
A medio metro del muñeco, debajo de unos espartillos, encontraron la honda y la bolsita de bodoques del niño.
La madre abrazando y besando esas cosas de su hijito, lloraba y suplicaba,
- Mi Juancito...por favor, quiero a mi Juancito...
Ese mismo día el padre y otros hombres del lugar, hicieron una gran fogata con el espantapájaros y el padre casi enloqueció cuando vió arder ese montón de madera y trapos, dice que escuchaba un gemido, o como un llanto ahogado, y que le parecía que era el de su hijito. Todos pensaban que realmente estaba quedando trastornado o medio loco, y no le hicieron caso.
Días después, cuando le contaron esto a Don Acuña, este dijo,
- Ese hombre no está loco, si el padre escuchó los gemidos de su hijo, con toda seguridad el espantapájaros fue quien se llevó al niño.
La cosa es que la búsqueda siguió durante un mes, y no quedó ni un pasto o árbol sin revisar en todo Rincón del Zorro y Cancha Larga, pero del niño no se encontró ni un solo rastro.
Con todo el dolor en el alma, los padres fueron a consultar otra vez a Don Acuña, para que los oriente, o para que le diga que se podía hacer.
Y Don Acuña habló de nuevo,
- Miren, yo se que para Uds. es muy doloroso lo que le voy a decir, pero para mi todo esto tiene que ver con ese muñeco desgraciao. Lo que le recomendaría es que todos los días revisen el lugar donde estaba el espantapájaros, asegún dicen siempre siguen apareciendo cosas.
Y desde ese día, cada mañana y cada tarde los padres iban al centro de la huerta a revisar.
A los cuatro días encontraron su pantaloncito y las alpargatitas y una semana después, su camisita y la gorra.
Pasaron varias semanas más sin que apareciera otro rastro. Luego de algunos meses, Juancito había desaparecido para siempre.
Autor: Hugo Mitoire - Reservado todos los derechos
Del Libro "Cuentos de terror para Franco 2"